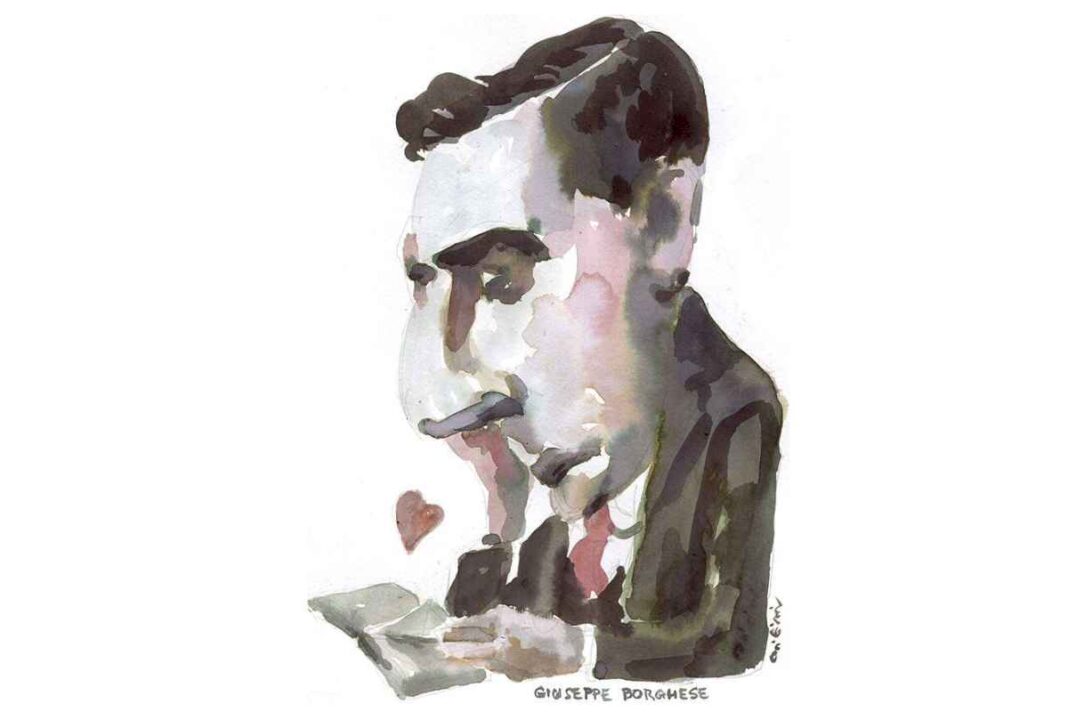Aun cuando las experiencias personales y la evidencia estadística indiquen lo contrario, preferimos suponer que los amores correspondidos son los que más posibilidades tienen de prolongarse en parejas estables. Nos acompañan en el sentimiento las comedias románticas que terminan con una ingestión de perdices.
Sin embargo, en el ámbito de las ficciones, los amores correspondidos suelen ser más problemáticos que felices. Pese a que hay prestigiosos ejemplos de la antigüedad clásica, el primero que viene a la memoria es el de Romeo Montesco y Julieta Capuleto, quienes pagan con sus vidas el odio entre sus parientes.
Se objetará que la idea misma de amor correspondido era una aberración en la Verona de finales de la Edad Media donde se desarrolla el drama de Shakespeare, lo cual no deja de ser relativamente cierto desde el punto de vista histórico.
Lo que olvida la objeción es la tendencia al anacronismo del poeta inglés, quien hacía sonar campanas cristianas en la Roma pagana y quien no tuvo la fortuna de gozar de un amor correspondido (si creemos en sus sonetos). Tal vez por ese motivo necesitaba representarlo con tanta intensidad, ya sea en el consumado matrimonio entre los crueles Macbeth y Lady Macbeth o en los recién casados e ingenuos Miranda y Fernando de La tempestad.
Sucede en verano
Igual, por precaución, es conveniente avanzar 500 años en la cronología y situarnos a 280 kilómetros de Verona, en Forti de Marmi, a orillas del Tirreno, en el nordeste de Toscana. Un balneario adonde convergen en un mismo paisaje el mar y los Alpes apuanos y que es frecuentado por la burguesía italiana.
Allí se conocen el arquitecto Vigano y la joven Marta Aymi, los protagonistas de un relato titulado –de manera simple, irónica y dolorosa– “El amor” y que figura en el libro Retratos de mujeres guapas, de Giuseppe Borgese.
Vigano está con su esposa y sus hijos; Marta, con su familia numerosa. Los dos sienten una atracción inmediata y un día, mientras paseaban por la playa, lejos de cualquier mirada indiscreta se dan el primer beso.
Borgese describe así el cruce de miradas antes de que los labios de Marta y Vigano se rocen: “Ambos tuvieron la impresión de ver por primera vez los ojos del otro y aquello los llenó de asombro (…). Los ojos de ella, de color avellana, brillantes, nuevos, como si en ese preciso instante se abriera la cáscara negra de los párpados, con aquellos diminutos abismos sin fondo de las pupilas negras, con aquel temblor contenido de las cejas, lo dejaron turbado, y al mirarlos se quedaba perplejo, dispuesto a pensar en lo ridículo de sus pies desnudos y las sandalias que le colgaban atadas a la cintura”.
La capacidad de pasar de planos generales a primerísimos primeros planos y de lo sublime a lo patético es una de las virtudes literarias de Borgese. En este relato, en particular, esa virtud se complementa con su manera de alternar los puntos de vista de los amantes mediante una rápida maniobra, casi imperceptible, a veces dentro de un mismo párrafo.
¿Por qué triste?
Sin embargo lo que aquí nos interesa no es el arte exquisito del narrador italiano, sino por qué razón un amor correspondido puede volverse un sentimiento más triste que un duelo.
En esos primeros días de playa, tanto Vigano como Marta parecen convencidos de la fugacidad de su relación, como si el adulterio y la diferencia de edad estuvieran contenidos en un paréntesis de tiempo: “El amor nació y floreció con la delicia de las cosas hermosas que deben desaparecer pronto, como los juegos que hacen las nubes, como un espejismo que encanta sin llegar a ilusionar”.
Pero de pronto el relato (tiene menos de 10 páginas) se permite una fórmula de novela: “Pasaron dos años” y nos enteramos de que, pese a que no le faltan candidatos, Marta no quiere casarse con nadie.
La madre y un tío de ella, quienes sospechan que hay algo entre Marta y Vigano, no tienen mejor idea que pedirle al arquitecto, ya famoso, que convenza a la joven para que se case con el pretendiente. Si bien sabe que está cometiendo un error, Vigano acepta, habla con Marta y vuelven a ser amantes, ahora con un “ímpetu melancólico y ardiente”.
No se sabe cómo, porque Borgese se cuida de contarlo, Vigano no sólo logra el objetivo de que Marta contraiga matrimonio, sino que es tan respetado y admirado por el esposo que este le encarga la construcción de la casa. Además, como el arquitecto había sido pintor de joven, el marido de Marta también le pide que pinte un retrato de ella, lo que permite a los amantes pasar todo un verano juntos.
En los años posteriores, tanto la certeza de que su madre y su tío decidieron su destino de esposa infeliz, como la retorcida amistad entre su amante y su esposo, hacen que Marta pierda el sentido, aunque no la conciencia de la dignidad.
Su relación con Vigano se vuelve “descomedida, casi pública, como si deseasen una solución trágica, como si Marta hubiera querido apresurar a toda costa un final inmediato y liberador para aquella vergüenza”.
Por una especie de inercia sentimental, siguen juntos, pese a que a él se le desmorona la familia y a ella la odian sus hermanas por haber arruinado la reputación de los Aymi. En la última escena del relato, Marta y Vigano vuelven al hotel de Forti di Marmi, donde todo comenzó. Borgese escribe que el paisaje es idéntico al de aquella época, que “incluso podía decirse que los granos de arena de la playa eran los mismos”. No obstante, lo sabemos, ya nada es igual.
Un precio irrisorio
La biografía de Giuseppe Borgese figura en Wikipedia. Es heroica y melancólica al mismo tiempo, como la vida de casi todas las personas que debieron exiliarse durante el gobierno de Benito Mussolini en las décadas de 1920 y de 1930. Pero ya he glosado lo suficiente el relato que más me conmueve del autor como para glosar también su vida.
Retratos de mujeres guapas es el único libro que he leído de Borgese. La primera vez que lo tuve entre mis manos fue a fines de 1992, cuando trabajaba en la librería Paideia y llegaron dos o tres ejemplares junto con otras novedades de la editorial Muchnik. No lo leí completo en ese entonces, porque lo recomendé con tanto fervor que los pocos ejemplares se vendieron antes.
Durante las siguientes tres décadas, lo busqué de manera azarosa en las librerías de usados. Quería hojearlo para comprobar si la belleza de su prosa soportaba la prueba de mis cambios de gustos literarios. Como no lo encontré, me vi forzado a comprarlo “a ciegas” por internet. Estaba a un precio irrisorio.
Mentiría si dijera que sentí un impacto comparable al que recibió el empleado de Paideia al que supuestamente me une algo más que el número del documento nacional de identidad. Fue como reencontrarme con una novia de juventud, los dos 30 años más viejos y sin demasiados temas en común, salvo el tiempo pasado. Por suerte, entre las páginas 39 y 49 existía –de manera simple, irónica y dolorosa– “El amor”.